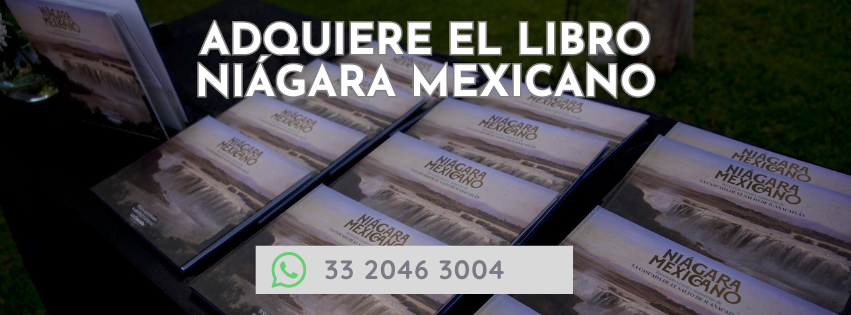Suicidio juvenil: una problemática multifactorial que requiere de una intervención integral
Mientras que en el mundo la tasa de suicidios ha disminuido, en México sigue en aumento. Hoy, el suicidio es la tercera causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 24 años, tanto a escala nacional como en el estado de Jalisco.

Durante la década de 1980, los adultos mayores eran el grupo poblacional con mayor incidencia de suicidios en México. Las explicaciones que se ofrecían entonces apuntaban a factores como la soledad, las enfermedades crónicas y la falta de redes de apoyo. A partir de 1990 hubo un cambio significativo: el suicidio entre adolescentes y jóvenes adultos aumentó. Hoy, 63 por ciento de intentos de suicidio son cometidos por jóvenes de acuerdo con la investigación El suicidio en jóvenes de Jalisco, llevada a cabo por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.
“El Estado cercano y la sociedad en su conjunto no ha alcanzado a proveer los trabajos ni la formación para que estos jóvenes puedan alcanzar la vida que les dijimos que iban a poder tener”, apunta Luis Miguel Sánchez Loyo, profesor de la Maestría en Psicoterapia del ITESO.
El suicidio juvenil es un fenómeno multifactorial, es decir, que no se explica por una sola causa. Las expectativas de los jóvenes sobre el futuro chocan con una realidad marcada por el acceso limitado a la educación media y superior, a empleos dignos y a los servicios de salud mental. Sánchez Loyo señala que el sistema de salud pública presenta carencias graves, como el desabasto de psicofármacos, lo que agrava la problemática. Además destaca el aumento de adicciones (tanto a sustancias como conductuales) y la fragmentación de redes familiares y comunitarias.
Estos factores se ven acompañados de contradicciones culturales que no logran responder a la diversidad de individuos que enfrentan este contexto. “A la sociedad no le ha alcanzado para cumplir con todas las expectativas y las recetas que les damos no les checan. Es ‘esfuérzate más, trabaja más’, pero por otro lado hay una cultura dirigida a los jóvenes de ‘tu tiempo es valioso, trabaja de manera inteligente, quien trabaja más no gana más’”, menciona Sánchez. En medio de esa contradicción, muchos jóvenes se sienten perdidos y frustrados.
“También se deben considerar los factores precipitantes, como una ruptura amorosa, el desarrollo de una enfermedad o cualquier situación que haga sentir a la persona sin esperanza, sin alternativas”, destaca Tania Zohn, coordinadora de la Maestría en Psicoterapia del ITESO.
La pandemia fue un claro ejemplo de ello. En 2021, Jalisco alcanzó el número más alto de suicidios en más de tres décadas. Pero ese impacto no fue igual en todo el estado. Regiones como Altos Sur, Ciénega y Sureste ya habían registrado cifras elevadas desde antes de 2020, lo que muestra que esta situación se relaciona con las dinámicas sociales de cada territorio.
Esta diferencia no es la única. En términos generales, los hombres son quienes más mueren por suicidio, con una proporción de cuatro hombres por cada mujer. Sin embargo, en algunas zonas del norte del estado esa relación se reduce drásticamente, llegando incluso a ser de uno a uno.
El profesor explica que estas diferencias responden a las presiones sociales específicas. “Allí (zona norte) hay un choque muy importante en términos culturales para las mujeres, quienes están en un proceso de transición de estar destinadas a la vida familiar a que su proyecto de vida individual se respete. Y eso las mete en mucha tensión”, dice. Aunque en términos generales hay más suicidios cometidos por hombres, las mujeres jóvenes presentan más intentos de suicidio y mayor ideación suicida. Los grupos más vulnerables varían por sexo: en el caso de las mujeres el rango más crítico es entre los 15 y 19 años, y para los hombres es entre los 25 y 29 años.
“Las mujeres piden ayuda, incluso a veces después del intento de suicidio […] Entonces hay más oportunidad de ayudarles”, refiere. Para los hombres, las presiones están altamente relacionadas con el trabajo y la solvencia económica. “Los hombres no piden ayuda porque es vergonzoso. Es reconocer que no se está alcanzando el ideal de la masculinidad. Entonces, es un hombre imperfecto”, menciona Sánchez.
Además de las diferencias por edad, sexo y región, el profesor indica que hay otros grupos especialmente vulnerables. Entre ellos se encuentran las personas con condiciones de neurodivergencia, quienes enfrentan mayores barreras sociales y menor aceptación; las personas de la comunidad LGBT+, que suelen experimentar discriminación y aislamiento, y las personas migrantes, quienes muchas veces pierden sus redes de apoyo. También aquellos que viven en condiciones de precariedad económica. Finalmente, un grupo de alto riesgo son quienes ya han presentado la ideación o intentos previos de suicidio, pues requieren atención clínica especializada.
Sánchez subraya que las políticas públicas han sido poco específicas y limitadas, lo que ha permitido que los suicidios juveniles continúen en aumento año con año. “No tenemos la cultura sobre higiene mental. Nuestra cultura, en términos de salud en general, va encaminada a lo curativo. Eso provoca que nos enfermemos y que una vez enfermos busquemos ayuda”, señala. El especialista enfatiza la necesidad de diseñar políticas públicas integrales, enfocadas en este grupo etario y adaptadas a los distintos espacios y perfiles de vulnerabilidad. También destaca el esfuerzo de las redes universitarias de la región por acompañar a sus estudiantes fomentando el cuidado de la salud mental.